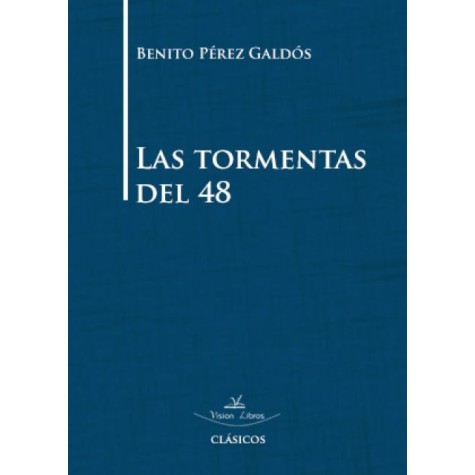- I -
Vive Dios, que no dejo pasar este día sin poner la primera piedra del grande edificio de mis Memorias... Españoles nacidos y por nacer: sabed que de algún tiempo acá me acosa la idea de conservar empapelados, con los fáciles ingredientes de tinta y pluma, los públicos acaecimientos y los privados casos que me interesen, toda impresión de lo que veo y oigo, y hasta las propias melancolías o las fugaces dulzuras que en la soledad balancean mi alma; sabed asimismo que, a la hora presente, idea tan saludable pasa del pensar al hacer. Antes que mi voluntad desmaye, que harto sé cuán fácilmente baja de la clara firmeza a la vaguedad perezosa, agarro el primer pedazo de papel que a mano encuentro, tiro de pluma y escribo: «Hoy 13 de Octubre de 1847, tomo tierra en esta playa de Vinaroz, orilla del Mediterráneo, después de una angustiosa y larga travesía en la urca Pepeta, ¡mala peste para Neptuno y Eolo!, desde el puerto de Ostia, en los Estados del Papa...».
Y al son burlesco de los gavilanes que rasguean sobre el papel, me río de mi pueril vanidad. ¿Vivirán estos apuntes más que la mano que los escribe? Por sí o por no, y contando con que ha de saltar, andando los tiempos, un erudito rebuscador o prendero de papeles inútiles que coja estos míos, les sacuda el polvo, los lea y los aderece para servirlos en el festín de la general lectura, he de poner cuidado en que no se me escape cosa de interés, en alumbrarme y guiarme con la luz de la verdad, y en dar amenidad gustosa y picante a lo que refiera; que sin un buen condimento son estos manjares tan indigestos como desabridos.
¿Posteridad dijiste? No me vuelvo atrás; y para que la tal señora no se consuma la figura investigando mi nombre, calidad, estado y demás circunstancias, me apresuro a decirle que soy José García Fajardo, que vengo de Italia, que ya iré contando cómo y por qué fui y a qué motivos obedeció mi vuelta, muy desgraciada y lastimosa por cierto, pues llego exánime, calado hasta los huesos, con menos ropa de la que embarqué conmigo, y más desazones, calambres y mataduras. Peor suerte tuvo la caja de libros que me acompañaba, pues por venir sobre cubierta se divirtieron con ella las inquietas aguas, metiéndose a revolver y esponjar lo que las mal unidas tablas contenían, y el estropicio fue tan grande, que los filósofos, historiadores y poetas llegaron como si hubieran venido a nado... Pero, en fin, con vida estoy en este posadón, que no es de los peores, y lo primero que hemos hecho mis libros y yo es ponernos a secar... ¡Oh rigor de los hados! Los tomos de la Storia d'ogni Letteratura, del abate Andrés, y el Primato degli italiani, de Gioberti, están caladitos hasta las costuras del lomo: mejor han librado Gibbon, Ugo Fóscolo, Pellico, Cesare Balbo y Cesare Cantú, con gran parte de sus hojas en remojo. Helvecio se puede torcer, y Condillac se ha reblandecido... De mí puedo decir que me voy confortando con caldos sustanciosos y con unos guisotes de pescado muy parecidos a la Zuppa alla marinara que sirven en los bodegones de la costa romana.
15 de Octubre.- Advierto que la fisgona Posteridad, volviendo hacia atrás la cabeza, me interroga con sus ojos penetrantes, y yo le contesto: «Se me olvidó deciros, gran señora, que tres días antes de abandonar el italiano suelo cumplí años veintidós; que mi rostro y talle, según dicen, antes me restan que me suman edad, y que mis padres me criaron con la risueña ilusión de ver en mí una gloria de la Iglesia». Cómo disloque por natural torcedura de mi espíritu la vocación irreflexiva de mis primeros años, y cómo desengañé cruelmente a mis buenos padres, no puedo referirlo mientras no me oree, me desentumezca y me despabile.
San Mateo, 19 de Octubre. Ayer, no repuesto aún del quebranto de huesos ni del romadizo que me dejó la mojadura, aproveché la salida de un tartanero y acá me vine en busca de mejor vehículo que me lleve a Teruel, desde donde fácilmente podré trasladarme a la ilustrísima ciudad de Sigüenza. Allí rodó mi cuna, si no de marfil y oro, de honrados mimbres con mecedoras de castaño, y allí reside desde los comienzos del siglo mi familia, cuyo fundamento y solar figuran en los anales de la histórica villa de Atienza... Adivino la curiosidad de i posteri por conocer los móviles que me sacaron de mi casa dos años ha, llevándome casi niño a tierras distantes, y allá van mis noticias. Sepan que, apenas entrado en la edad de los primeros estudios, diome el Cielo luces tan tempranas, que mi precocidad fue confusión de los maestros antes que orgullo y esperanza de mi familia, pues declarándome fenómeno, creyeron mis padres que yo viviría poco, y maldecían mi ciencia como sugestión de espíritus maléficos. Pero al fin profesores y familia convinieron en que yo era un prodigio, con más intervención de las potencias celestes que de las demoníacas, y sólo se pensó en equilibrarme con buenas magras y un cuidado exquisito de mi nutrición. Ello es que a los catorce y a los dieciséis años ostentaba yo variados conocimientos en Humanidades y en Historia, y a los diecinueve era más filósofo que los primeros que en el Seminario de San Bartolomé gozaban de esta denominación. Devoré cuantos libros atesoraban aquellas henchidas bibliotecas y otros muchos que por conductos diferentes a mí llegaron; poseía el don de una memoria tan holgada, que en ella, como en inmenso archivo, cabía cuanto yo quisiera meter; poseía también la facultad de vaciarla, sacando de mis depósitos con fácil y seductora elocuencia todo lo que entraba por las lecturas, y lo mucho que daba de sí mi propio caletre. Antes de cumplir los cuatro lustros, mis adelantos eran tales, que los maestros y yo reconocimos haber llegado al summum del conocimiento posible en cátedras de Sigüenza, y que ni yo ni ellos podíamos saber más.
En esto, un eclesiástico de espléndida fama como teólogo y canonista, D. Matías de Rebollo, primo de mi madre, protegido de Don José del Castillo y Ayenza (que como asesor de la Embajada le llevó a Roma, dejándole después en la Rota), recaló un verano por Sigüenza, y no bien hizo mi descubrimiento, propuso a mis padres llevarme consigo a la llamada Ciudad Eterna, para que en ella diese la última mano a mis estudios y recibiera las órdenes sagradas. Por su posición y valimiento en la Corte Pontificia podía el buen señor dirigirme en la carrera sacerdotal y empujarme hacia gloriosos destinos... Mi juvenil ciencia, que a todos deslumbraba, y la dulzura de mi trato inspiraron a D. Matías un ansia muy viva de cuidarme y protegerme; y a las dudas de mis padres, que no querían separarse de mí, contestaba con la brutal afirmación de llevarme aunque fuera entre alguaciles. Por fin, mi madre, que era quien más extremaba la fuerza centrípeta por ser yo el Benjamín de la familia, cedió tras largas disputas que de lo familiar subían a lo teológico, y sublimado su amor hasta el sacrificio, entregome al reverendo canonista, pidiendo a Dios los necesarios años de vida (que no habían de ser muchos) para verme volver con mitra y capelo.
Ved aquí el porqué de mi partida para Italia. Sabed también que me instalé en Roma en Septiembre del 45, bajo el pontificado de Gregorio XVI, el cual al año siguiente pasó a mejor vida, y que aposentado en la propia casa de mi protector, fui atacado de malaria y estuve a dos dedos de la muerte; que restablecido concurrí a las cátedras de la Sapienza y a otros centros de enseñanza, disponiéndome para la tonsura. De lo que en el transcurso del 46 hice, y de lo que no hice; de lo que me ocurrió por sentencia de los hados, y de lo que mi voluntad o irresistibles instintos determinaron, hablaré otro día, pues para ello necesito prepararme de sinceridad y aun de valor... ¿Debo decirlo, debo callarlo? ¿Qué cualidad preferís en el historiador de sí mismo: la melindrosa reserva o la honrada indiscreción?
23 de Octubre.- Molido y hambriento llego a Teruel. Uno de mis compañeros de suplicio, que con sus donosas ocurrencias amenizó el molesto viaje en la galera, me decía, cuando avistamos la ciudad, que se comería las momias de los amantes si se las sirvieran puestas en adobo con un buen moje picante y alioli... En la posada, un arrumbado catre es para mis pobres huesos mejor que la cama de un rey, y la olla con más oveja que vaca, manjar digno de los dioses. Mientras como y descanso, no se aparta de mi mente el compromiso en que estoy de referir los graves motivos de mi regreso a la patria. Ello es un tanto delicado; pero resuelto a perpetuar la verdad de mi vida para enseñanza y escarmiento de los venideros, lo diré todo, encerrando la vergüenza con la izquierda mano, mientras la derecha escribe; y por fin, las precauciones que tomo para que nadie me lea hasta después de mi muerte (que Dios dilate luengos años), quitan terreno a la vergüenza y se lo dan a la sinceridad, la cual debe producirse tan desahogadamente, que, más que Memorias, sean estas páginas Confesiones.
Al relato de mi salida de Roma precederán noticias del tiempo que allí estuve. Algo y aun algos hay en esta parte de mi existencia que merece ser conocido. Mi protector era demostración viva de la flexibilidad de los castellanos en tierras extranjeras; adaptábase maravillosamente a los usos romanos, reblandeciendo la tosquedad austera del carácter español para que como cera tomase las formas de una nación y raza tan distintas de la nuestra. Desde que le vi en Roma, D. Matías me parecía otro, y su habla y sus dichos, sus maneras y hasta sus andares, no eran los del clérigo seguntino austero y grave, con menos gracia que marrullería, siempre dentro del correcto formulario de nuestra encogida sociedad eclesiástica. Desde que desembarcamos en Civitavecchia, tomó los aires del prete romano y la desenvoltura graciosa de un palaciego vaticanista. La severidad de que blasonaba en España, cayó de su rostro como una careta sofocante, y le vi respirando bondad, indulgencia, y preconizando en la práctica toda la libertad y toda la alegría compatibles con la virtud. Espléndida era su mesa, y extensísimo el espacio de sus amistades y relaciones, comprendidas algunas damas elegantes que frecuentaban su trato sin el menor detrimento de la honestidad. Digo esto para explicar que no aprisionara mi juventud en la estrechez de las obligaciones escolares, ni me encerrara en conventos o seminarios de rigurosa clausura. Confiado en la sensatez que mi apocamiento le revelaba, y creyéndome exento de pasiones incompatibles con mi vocación, me instaló en su propio domicilio, fijándome horas para concurrir a las cátedras de la Sapienza, horas para leer y estudiar en casa, y dejándome lo restante del día en el franco uso de mi libertad. Debo indicar que ésta consistía en andar y rodear por Roma con dos muchachos de mi edad, de familia ilustre, que tenían por ayo a un modenés llamado Cicerovacchio, personaje mestizo de laico y clérigo, árcade, mediano poeta, buen arqueólogo, reminiscencia interesante de los abates del siglo anterior.
Que fue para mí gratísima tal compañía, y muy provechosas aquellas deambulaciones por la grande y poética Roma, no hay para qué decirlo. A los tres meses de fatigar mis piernas corriendo de uno en otro monumento y de ruina en ruina, y al través de tantas maravillas enteras o despedazadas, ya conocía la ciudad de las siete colinas como mi propia casa, y fui brillante discípulo del buen Cicerovacchio en antigüedades paganas y papales, y casi su maestro en el conocimiento topográfico de la magna urbs, desde la plaza del Popolo a la vía Apia, y desde San Pedro a San Juan de Letrán. El Campo Vaccino fue para mí libro sabido de memoria, y los museos del Vaticano y Capitolio estamparon en mi mente la infinita variedad de sus bellezas. A los seis meses hablaba yo italiano lo mismo que mi lengua natal; los pensamientos se me salían del caletre vestidos ya de las galas del bel parlare, y metidos Maquiavelo y Dante, Leopardi y Manzoni dentro de mi cerebro, me enseñaban a componer verso y prosa, figurándome yo que no era más que una trompa o caramillo por donde aquellas sublimes voces hablaban.
No quiso Dios que me durase mucho esta dulce vida, y sentenciándome tal vez a ser contrastado por pruebas dolorosas, convirtió la tolerancia de mi protector en severidades y desconfianzas, que poniendo brusco término a mi libertad iniciaron el incierto, novísimo rumbo de mi existencia, como diré cuando tenga ocasión y espacio en las pausas de este camino. Y por esta noche, ¡oh Posteridad que atenta me escuchas!, no tendrás una palabra más, que me caigo de sueño, y con tu licencia me voy al camastro.